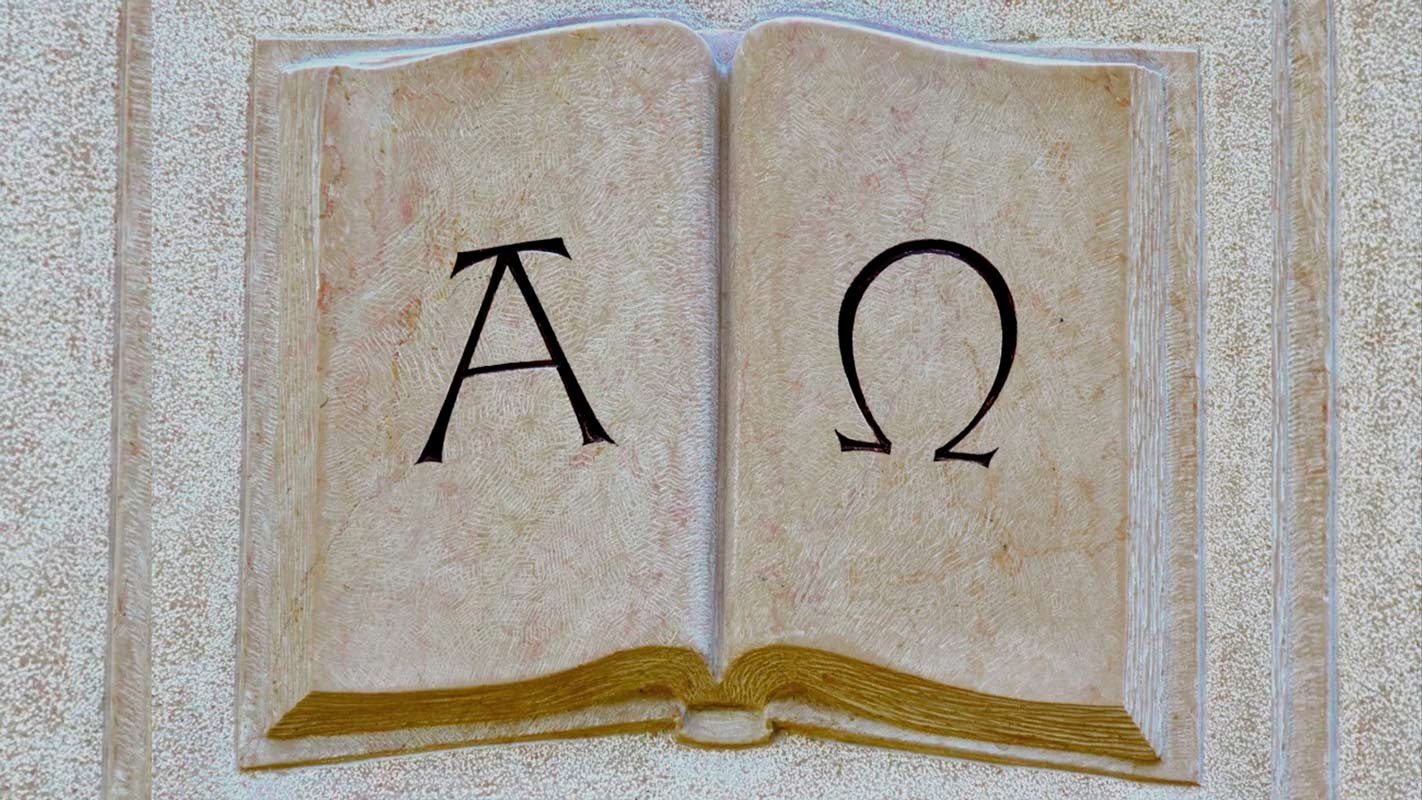Un pequeño, pero necesario aviso a navegantes. Estoy en contra de todo tipo de dictaduras, sea del color que sea. Para mí, fueron igual de repulsivos en el aspecto político Josef Stalin y Adolf Hitler, Mao Zedong y Benito Mussolini, Pol Pot y Alfredo Stroessner, Fidel Castro y Augusto Pinochet, Daniel Ortega y Jorge Videla, Nicolás Maduro y Rafael Trujillo o Erich Honecker y Francisco Franco. Lo triste de esta afirmación es que, en consonancia con lo comentado por un afamado periodista hace ya muchos años, en España somos una minoría los que opinamos así. Tanto en una parte como en la otra del espectro político patrio, son muchos los que aún defienden determinados regímenes en función única y exclusivamente de su ideología. No es mi caso. Allá ellos. Comencemos, pues.
Entre los años 221 y 210 a. C., el emperador chino Qin Shihuang mandó construir el primer tramo de la célebre Gran Muralla, con el objetivo de frenar las incursiones de las tribus mongoles del norte. Las dinastías posteriores continuaron la labor, edificando nuevas partes, hasta alcanzar la increíble extensión de 8850 kilómetros.
En el año 122 de nuestra era, el emperador romano Adriano ordenó levantar un muro de 117 kilómetros en el norte de las islas británicas, para defenderse de los ataques de un pueblo autóctono de la zona, los pictos, que se negaban a la romanización y lanzaban razias periódicas contra las colonias romanas.
En la línea de estos dos ejemplos, muchas otras murallas fueron construidas a lo largo de la historia, con el fin de blindar las fronteras entre países, para evitar la entrada de enemigos, traficantes o migrantes. Sin ir más lejos, el siglo XX fue testigo de una carrera enloquecida de edificaciones masivas de este tipo. Sin ser exhaustivos, recordaremos los conocidos como Peace lines o líneas de la paz, que desde 1969 separan barrios católicos y protestantes en algunas ciudades de Irlanda del Norte; las vallas que, desde los años 90, separan India y Pakistán, con una longitud de 2912 kilómetros; las verjas de Ceuta (8 kilómetros) y Melilla (12 kilómetros), que cierran el paso con Marruecos desde 1993-1996; el muro que aísla Estados Unidos de México, comenzado en 1994, y con una extensión actual de 1123 kilómetros; el que divide Israel y Gaza, iniciado en 2002, y que cuenta con 810 kilómetros; o el que trata de disociar México de Guatemala, proyectado en 2014, y con un total de 958 kilómetros.
Sin entrar en cuestiones de detalle, todas estas construcciones fueron diseñadas y ejecutadas por miedo a un enemigo exterior, real o imaginario, que trataba de penetrar en el recinto nacional interior. El objetivo último era proteger a los ciudadanos de un reino, nación o zona geográfica frente a peligros exteriores. En este sentido, por mucho que nos repugnen algunos de los ejemplos expuestos, la acción de los gobiernos de turno tenían una lógica aplastante.
Sin embargo, en el terrible y sangriento siglo XX también se proyectó y edificó un muro, en las antípodas del objetivo buscado por los hasta aquí citados. Si estos trataban de defender el interior de un lugar frente a una agresión exterior, esta curiosa e infernal muralla buscaba justamente lo contrario: impedir la salida de sus habitantes nacionales hacia el exterior. La historia, no por conocida, es menos impactante.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo de los Aliados frente al nazismo, Alemania quedó dividida en dos partes: la occidental, bajo la influencia de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, con un sistema democrático, parlamentario y constitucional, que desembocó en la creación de la República Federal Alemana (RFA) el 23 de mayo de 1949; y la oriental, en la órbita de la URSS, con un régimen dictatorial, de partido único, que dio lugar a la República Democrática Alemana (RDA) el 7 de octubre de ese mismo año.
Dentro de este mundo bipolar, destacaba con luz propia el singular caso de Berlín. Y es que la antigua capital del Tercer Reich quedó igualmente dividida en dos sectores, el occidental y el oriental, con las mismas estructuras políticas citadas, pero situada en el centro de la RDA. Berlín oeste quedó, pues, atrapada dentro del bloque comunista, como un islote en un océano de totalitarismo. ¿Qué es lo que pasó? Pues que, con el paso del tiempo, gran parte de la población de Berlín este, a la vista de la libertad y pujanza económica que irradiaba el otro sector, decidió trasladarse a vivir allí, primero lentamente y luego, en masa (tres millones de personas entre 1949 y 1961). Ante esta decisión colectiva, las autoridades de Alemania oriental decidieron cortarla de raíz, y en la noche del 12 al 13 de agosto de 1961 comenzaron a construir un muro de hormigón, de 3.6 metros de alto y 155 kilómetros de largo, que atravesaba 192 calles, y que sellaba los límites entre Berlín este y oeste por una parte, y entre Berlín oeste y el resto de la RDA por otra.
Acompañando al muro, se creó la llamada "franja de la muerte", formada por un foso; una alambrada; una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares; sistemas de alarma; armas automáticas; torres de vigilancia; y patrullas seguidas por perros las veinticuatro horas del día.
De esta manera brutal e ignominiosa, los dirigentes de Alemania oriental condenaban y hacían trizas los proyectos de vida de miles de personas y de familias, que en muchos casos quedaron separadas contra su voluntad. Pero aun así, mucha gente no se resignó a vivir el sueño de libertad de la parte occidental de la ciudad, y durante los veintiocho años siguientes unas cinco mil personas intentaron cruzar el maldito muro, de las que tres mil fueron detenidas y unas 140 asesinadas por las fuerzas de seguridad del régimen comunista, la primera el 17 de agosto de 1962 y la última el 5 de febrero de 1989.
Solamente una conjunción planetaria asombrosa hizo posible el socavamiento del aquel muro de la vergüenza. Efectivamente, a mediados de los años 80 coincidieron en el tiempo cuatro grandes dirigentes políticos y religiosos: el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan; la premier británica, Margaret Thatcher; el papa Juan Pablo II; y, sobre todo, el presidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov. La firmeza ante el imperialismo soviético de los dos primeros; la enorme talla intelectual y ética del tercero; y, especialmente, la apertura política desarrollada en su país por el cuarto, concretada en las famosas perestroika (reestructuración económica) y glásnost (atenuación de las restricciones que impedían la libertad de expresión y la libre circulación de ideas), crearon las condiciones necesarias para que el milagro se produjera, y en la noche del jueves 9 de noviembre de 1989 cayera aquel símbolo de la opresión.
¿Qué lecciones podemos sacar de este magno acontecimiento, del que en pocos días se cumplirá el XXXV aniversario. Para mí, lo más importante es el ansia de libertad y de prosperidad material de las personas. Sobre lo primero, hay que recordar la impactante respuesta que Lenin, el líder soviético, dio al catedrático de Derecho Político y socialista humanista con influencia cristiana Fernando de los Ríos en octubre de 1920. En un viaje impulsado por el PSOE para ver la posibilidad de que el partido se adhiriera a la Tercera Internacional o Internacional Comunista, y tras pasar unos días en Moscú viendo la realidad cotidiana de la gente (a la que describió en su libro Mi viaje a la Rusia sovietista como "multitud andrajosa, macilenta y triste") después de tres años de Revolución, el intelectual y político malagueño se entrevistó con el máximo dirigente comunista, y ante la observación que a este le hizo sobre el control de la población y la práctica ausencia de libertades que había presenciado durante esos días en la capital soviética, Lenin le espetó: "¿Libertad para qué?".
Es muy fácil, desde el cómodo sillón de nuestra habitación, con aire acondicionado en verano y calefacción en invierno, minusvalorar o directamente despreciar la importancia de la libertad para el ser humano, en especial cuando la tenemos ya conseguida, en nuestro caso desde hace ya casi cinco décadas. No seré yo quien trate de dar puestos en un ranking a conceptos tan trascendentales para el ser humano como la paz, la justicia, la igualdad, la fraternidad o la libertad. Todos ellos me parecen esenciales para el ciudadano de a pie, pero si falla la libertad, una parte fundamental de la persona, que es la autonomía en la toma de decisiones durante la vida, queda cercenada. Además, la libertad, a la larga, casi siempre provoca la mejora de las condiciones materiales de la gente. Así, según datos del Fondo Monetario Internacional para 2024, de los diez primeros países con mayor Producto Interior Bruto del mundo, nueve son democracias. Por algo será. Y, por cierto, del décimo ya hablaremos en siguientes post.
Y es que, efectivamente, la segunda conclusión que podemos extraer del hundimiento del Muro de Berlín es el deseo de mejora material que tienen las personas durante su vida. Todo el mundo quiere conseguir una vida mejor que la de sus padres. Es lógico y plausible. Todo el mundo aspira a un buen trabajo y a una buena vivienda; muchos, a formar una familia y a que sus miembros alcancen una vida digna y meritoria. ¿Cómo diablos podía un ciudadano de Berlín oriental llevar a buen puerto estos deseos en una dictadura que no solo negaba las libertades más básicas del individuo, sino que cortaba sus ansias de ascenso social salvo que fueras miembro del partido único?
Sin embargo, todos estos sueños de libertad y prosperidad jamás se hubiesen logrado sin la acción política de dirigentes con talla mundial. Y esta es la otra moraleja de la caída del Muro y del bloque comunista en su conjunto. "La política es el arte de lo posible". Esta frase, atribuida al sabio Gottfried W. Leibniz (1646-1716) quiere decir que los dirigentes políticos de un país deben buscar siempre lo mejor para sus ciudadanos, pero con una visión posibilista, realista, "sanchopancesca" si se me permite la expresión. Más allá de utopías, mundos felices o paraísos en la Tierra ideados por diversas ideologías, y que a lo largo de la historia solo han provocado ruina, destrucción y muerte, la senda del verdadero progreso siempre se ha hallado en las reformas. Y así, frente a la Revolución rusa, que instauró un régimen de terror durante setenta y cuatro años, Mijaíl Gorbachov entendió que la única manera de sacar del colapso y del ostracismo a los habitantes de su país (y, por ende, a todos los del bloque del este) era la puesta en práctica de una serie de reformas que suponían la apertura política y económica. Sin lugar a dudas, de los cuatro dirigentes antes comentados, "el hombre de la mancha de chocolate en la frente", como le llamaba un antiguo compañero mío de universidad, fue el más importante. Sin su participación clave, Dios o el demonio saben cuándo podía haber caído el Muro de Berlín.
Rememorando al gran Carlos Gardel, podríamos concluir "Que es un soplo la vida / que veinte años no es nada". Y sin embargo, treinta y cinco parece una eternidad. Pienso en los acontecimientos que sucedieron en mi existencia a comienzos de noviembre de 1989, y no es que me trasladen a una época antigua, es que se me asemejan a un sueño. Pero ocurrieron. Y creo, honestamente, que, al margen de los vericuetos, meandros y volteretas que sucedieron en el mundo después de aquella noche liberadora, las personas de bien deberíamos acoger este aniversario con regocijo y alegría, porque la caída de un muro no solo comenzó a liberar a millones de personas de un Leviatán oscuro y cruel, sino que les abrió las puertas a sus sueños más personales y auténticos.