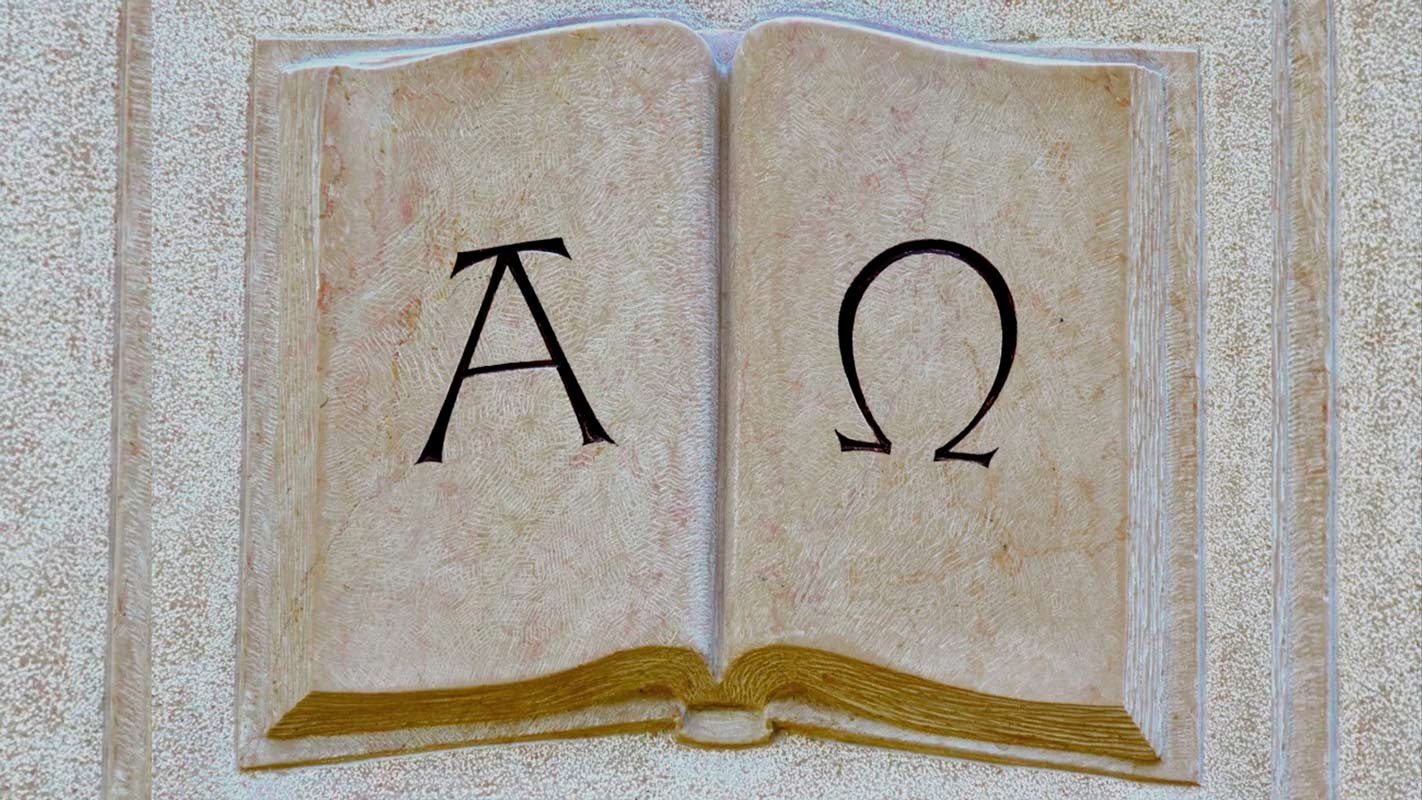Tsunami 1: Jerusalén
Corría el año 34 de nuestra era, y hacía poco más o menos 365 días que Jesús de Nazaret había muerto, crucificado en el monte Gólgota de Jerusalén. En la capital de Judea aún gobernaba el prefecto Poncio Pilato, que lo haría aún dos años más. Pero también allí, entonces, vivía una primitiva comunidad cristiana, organizada en torno a los doce apóstoles, que agrupaba a judíos hebraicos y a judíos helénicos. Las quejas de estos últimos sobre el trato discriminatorio que las viudas de su colectivo sufrían en la distribución de los fondos de la comunidad en beneficio de las viudas hebraicas provocó la elección de siete diáconos, que a partir de entonces se encargarían de llevar a cabo el reparto de comida y caridad entre los miembros de la colectividad.
De entre ellos, sobresale rápidamente Esteban, de origen griego o judío educado en la cultura helenística. Su fuerte carisma hizo que fuese muy apreciado en la congregación de Jerusalén, pero también que suscitase envidias. Y a raíz de un debate teológico con algunos judíos procedentes de fuera de la capital, desarrollado en una sinagoga, y en el que la oratoria de Esteban no podía ser rebatida por sus oponentes, nuestro diácono fue acusado, falsamente, de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Por este delito, fue llevado ante el sanedrín, asamblea de sabios, formada por setenta hombres prominentes y por el sumo sacerdote de Israel, que se reunía en el Templo de la capital. Allí, para defenderse de la denuncia, pronunció un impactante discurso, en el que hizo un repaso a la historia de Israel, defendió las actuaciones de Jesús de Nazaret y arremetió duramente contra los miembros del sanedrín por perseguir a los profetas en el pasado y por colaborar en la muerte del Hijo de Dios.
Las críticas vertidas en su intervención condujeron al sanedrín a condenarlo, por blasfemia, a la pena de muerte mediante lapidación. La tradición nos habla de que la ejecución de Esteban tuvo lugar extramuros de la capital, cerca de la Puerta de Damasco, y de que los testigos del juicio, que tenían el deber de lanzar las primeras piedras, dejaron sus abrigos a los pies de un muchacho llamado Saulo, que también aprobó vehementemente aquella ejecución, y que con el paso del tiempo sería conocido como el apóstol Pablo.
Esteban es considerado el protomártir, es decir, el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Por ello, su onomástica se celebra en un día tan especial como es el siguiente al nacimiento de éste.
Tsunami 2: Banda Aceh
Pasaron 1970 años desde la ejecución de Esteban, y volvía a amanecer un nuevo 26 de diciembre, esta vez en el sudeste asiático. Eran exactamente las 7:58:53, hora local, cuando a 160 kilómetros de la costa norte de la isla de Sumatra (Indonesia), cerca de la isla de Simeulue, y a una profundidad de treinta kilómetros por debajo del océano Índico, se produjo un terremoto, de grado 9,1 en la escala de magnitud de momento, que se convirtió en el tercer mayor jamás registrado, tan solo superado por el de Valdivia, en Chile (1960), de magnitud 9,5, y por el del Viernes Santo, en Alaska (1964), que alcanzó una magnitud de 9,2.
La causa del suceso fue el deslizamiento de 1600 kilómetros de superficie de falla unos quince metros a lo largo de la zona de fricción entre las placas tectónicas de la India y de Birmania, que liberó una energía equivalente a 1500 bombas atómicas de Hiroshima.
Aunque en las aguas profundas del océano, las olas viajaron a una velocidad de entre 500 y 1000 kilómetros por hora, alcanzando una altura máxima de sesenta centímetros, sin embargo, en las aguas cercanas a la costa, las ondas marinas se alzaron hasta la increíble altura de treinta metros.
El tsunami tardó entre quince minutos y siete horas en llegar al litoral de los diferentes países afectados, y aunque sus efectos se dejaron sentir incluso en zonas tan alejadas del epicentro como Somalia, Sudáfrica, Canadá o la Antártida, su viaje mortífero se cebó especialmente en India, Tailandia, Sri Lanka, islas Nicobar y, sobre todo, Indonesia. Las imágenes que recuerdo de aquel colosal desastre, emitidas por las diversas cadenas de televisión, me llevan a la zona cero del impacto de la gran ola, es decir, a la comunidad humana más cercana al núcleo del maremoto. Su nombre se me quedó grabado en la memoria como símbolo de la insignificancia del hombre ante las todopoderosas fuerzas de la naturaleza. Se trata de la ciudad de Banda Aceh, fundada en 1205, y que ese terrible domingo de hace dos décadas perdió al 23 % de su población.
En 2014, cuando se cumplían diez años de la gran calamidad, grabé y vi un montón de documentales que las diferentes televisiones emitieron para conmemorar el magno evento. Recuerdo aquella playa sin agua, en la que el mar retrocedía en aparente falta de lógica; la inmensa ola que segundos después avanzaba veloz e imparable hacia los indefensos habitantes; su choque brutal, ya en tierra, contra árboles, edificios, vehículos, comercios, seres humanos; los inmensos canales de agua en el interior de las poblaciones; el lodo; el barro; la muerte...
El pasado 29 de octubre, una gota fría arrasó la Comunidad Valenciana, y afectó también de forma importante a Castilla la Mancha y Andalucía. A día de hoy, el número de víctimas mortales provocadas por aquel diluvio se sitúa en 222, una cantidad que a todos nos deja boquiabiertos y sin palabras, y que hemos sufrido y llorado desde aquel martes maldito. Por ello, porque somos una nación sentida y solidaria, que hemos recibido hace poco el impacto brutal de la madre naturaleza, por ello, repito, espero que el próximo 26 de diciembre, tengamos, al menos, un pequeño recuerdo para las 227.898 personas que, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, perecieron durante aquella mañana terrible de hace veinte años.
Tsunami 3: Madrid
Transcurrieron dieciséis años desde el trágico terremoto de Sumatra-Andamán. Era sábado aquel 26 de diciembre, y la noche había caído ya hacía rato sobre la capital de España. El reloj de tu habitación marcaba las 20:19, ¿te acuerdas, mamá? En esos sesenta segundos finales de tu vida en este puto planeta, todos los episodios de la misma, importantes y menos importantes, pasaron fugazmente por tu cerebro. Después, cuando ese postrero minuto finalizó, partiste hacia el ocaso, hacia el mar de la tranquilidad, hacia la eternidad.
Fueron siete meses, iniciados aquel desgraciado 21 de mayo, caracterizados por el espanto, la zozobra y la desesperanza. Cuando el país iniciaba lentamente la normalización tras la irrupción del maldito COVID-19; cuando empezábamos nuestros pequeños paseos por la vía pública desde el 2 de mayo; cuando la luz comenzaba a iluminar una tierra devastada por la enfermedad; cuando todo eso acontecía, nuestro querido buque, formado tan solo por tres tripulantes, iniciaba una travesía por el inframundo, un viaje nocturno que los egipcios de hace cinco mil años creían realizar después de morir el cuerpo. Y tal y como se narra en el Libro de los Muertos de la gran civilización del río Nilo, nuestra navegación estuvo solo y exclusivamente llena de peligros desde el primero y hasta el último día. En aquella pequeña embarcación sufrimos la enfermedad corporal y mental, los aullidos de las olas, la oscuridad absoluta, el olor insoportable a putrefacción, los vaivenes insufribles de Fortuna, los caprichos de los dioses del más allá y los inciertos designios de las fuerzas de la naturaleza.
Durante aquel no-tiempo, durante aquel agujero negro de la vida, durante aquel suplicio, nunca vi la luz, nunca la salida, nunca la esperanza. El final, que yo pronosticaba para mis adentros a lo largo de la siguiente primavera, se abalanzó irremediablemente sobre aquel anochecer de aquel último sábado de diciembre. Y al comenzar el nuevo día, nos encontramos papá y yo tumbados sobre aquella playa solitaria, en donde solo se veían los restos del naufragio de la noche anterior, solo se percibía el ulular del viento, solo el sonido de las olas. Tu vida, tu cuerpo había desaparecido para siempre, y tan solo nos quedaba tu recuerdo.
Fuiste, mamá, lo mejor que me pasó en la vida, y al paso que vamos, lo mejor que me haya acontecido nunca y, sin embargo, no estuve a la altura de tu amor, de tu humanidad, de tu cariño, de tu bondad. Durante setenta y nueve años demostraste que aún existe esperanza en el mundo en las buenas personas, en los seres sencillos, en la gente de verdad solidaria, en las mujeres humildes, en los hombres curiosos, en los individuos con capacidad de sorpresa, en los seres humanos que todavía agradecen a sus semejantes los pequeños favores que estos les hacen diariamente...
Y todo este elenco de virtudes antiguas y claramente en desuso hoy día, lo desarrollaste a lo largo de toda una vida plagada de desgracias sin cuento, que tuvo su corolario en la increíble historia de Mari. Y esa es quizá la parte que más me jode, la de verte sufrir soterradamente durante casi tres décadas el azote de dos enfermedades hors categorie encerradas en una criatura angelical, y que pasado aquel calvario cuasieterno, tuvieras tan poco tiempo para disfrutar de la vida.
Te lo dije el pasado 26 de mayo, cuando te llevé de vuelta simbólicamente a tu pueblo eterno, pero te lo repito de nuevo hoy: en la vida, hay personas que lo pasan bien, otras que lo pasan regular y luego están los que viven toda su puñetera existencia debajo del puente, en los márgenes de la realidad cotidiana, en las vías de servicio de la vida. Tú, sin duda alguna, perteneciste a este último grupo. Y como te comenté entonces, me enorgullezco de haber tenido una madre que viviendo tanto tiempo debajo del maldito puente transpirara por todos los poros de su piel amor, cariño y bondad a raudales. Siento de verdad, mamá, no haberte correspondido lo suficiente. Ese es un dolor que llevaré impreso en mi corazón hasta el último día de mi vida.
Tres tsunamis, tres terremotos, tres desastres acaecieron un 26 de diciembre. Cada uno de ellos supuso una pérdida, un desgarro, un hundimiento en quienes lo padecieron, pero también un cambio profundo, una metanoia, una catarsis en muchos de los que sobrevivieron a los acontecimientos. Esa es una de la grandes paradojas de la vida. En mi caso particular, después de cuatro años de aquel samedi noire, creo honestamente, mamá, que tu descenso hacia la oscuridad provocó mi ascenso hacia la luz. Fue, sin duda, tu último acto de amor.